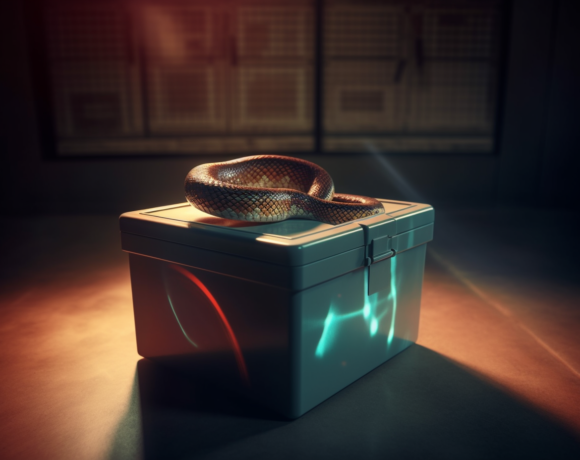La guerra de todos contra todos
Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 46 segundos
Pretender que Estados Unidos no es (co)responsable de la gravísima condición en que el crimen organizado ha sumido a la sociedad mexicana, tal como afirmó en semanas pasadas Ken Salazar –el embajador de ese país–, resulta una petición de principios simplemente inadmisible. El mercado estadunidense representa el principal consumidor de drogas del planeta. La mayor parte de ellas ingresan a través de la frontera sur. Para ello los cárteles mexicanos se disputan violentamente las concesiones que definen a ese trasiego.
Digo “concesiones” porque las agencias estadunidenses encargadas de la seguridad fronteriza conocen con relativa precisión cómo, dónde, cuándo y cuánta droga ingresa a sus ciudades. Además, definen y seleccionan a los encargados de introducirla desde México. Todo el ejercicio que llevó a El Mayo –intocable durante décadas por las autoridades mexicanas– a amanecer un buen día, de manera subrepticia, desayunando tranquilamente en un aeropuerto de Texas es una prueba –o, mejor dicho: una demostración– de este dominio.
Cierto, los conglomerados del crimen han extendido sus dominios a todos los tráficos ilegales que hace posible esta clandestinidad. Tráficos de personas (en su mayoría trabajadores y mujeres secuestradas destinadas a la trata de blancas), de armas (la tercera industria de exportación estadunidense), de órganos (el delirio del salvajismo) y, sobre todo, de divisas (los dividendos económicos y contables de los tráficos). Aunque el comercio de drogas sigue siendo la columna central –en términos de ingresos– de estas industrias del mal. Este tráfico está respaldado por las agencias oficiales de Estados Unidos, así como por las concesiones a quienes las transportan y/o producen.
Quien sostiene que conoce los montos que resultan de los tráficos clandestinos para el mercado mexicano, miente. El sistema financiero global se encarga de disfrazar su origen y sus cifras. Y México no cuenta con una especializada agencia gubernamental de seguridad internacional que vele por la seguridad del país frente a las amenazas e incursiones globales. Probablemente, se trata de una cifra superior al monto que ingresa por concepto de las remesas de los trabajadores para sus familias.
¿Y cuál es la parte de la responsabilidad del gobierno mexicano? En rigor, y en teoría, la protección de los ciudadanos de los devastadores efectos del desarrollo de estas industrias. Una tarea ardua, si se toma en cuenta que han extendido sus actividades a muchas ramas de la economía nacional. El otro dilema es que el Estado descubrió –léase: el Estado más allá del partido que lo gobierne– desde la administración de Felipe Calderón que el crimen organizado funciona como una técnica de gobierno de poblaciones, disidencias, movimientos sociales y la (hasta ahora pospuesta) conformación de una pluralidad efectiva.
En pocas palabras, desde 2007 el régimen de politicidad se define por este hecho, sin que nadie haya encontrado una salida viable. Por el contrario, su efecto principal ha arrastrado a la sociedad a lo que Hobbes llamó alguna vez “la guerra de todos contra todos”. Un simple divorcio, una herencia, una querella entre socios, el descontento con un maestro, hasta una riña de tráfico, pueden llegar rápidamente y sin mediaciones a su más trágico desenlace.
Esto es lo que se suele designar como “la ruptura del tejido social”: una violencia loca, impredecible, microfísica que domina la vida cotidiana. ¿Qué hacer frente a ello? ¿Cómo generar un régimen de empatía para que la violencia cotidiana ceda y se encamine por el rumbo de los juzgados, los abogados, las querellas políticas?
Por lo pronto, en puerta, se encuentra la reforma judicial. Seleccionar toda la estructura de jueces a partir de una elección implica, más que una reforma, una impredecible mutación política. Acaso la que se requiere para empezar a imaginar una auténtica democratización de la sociedad mexicana. Basta con enumerar a sus adversarios para comprenderlo. En primer lugar, las agencias estadunidenses, cuya influencia en la esfera jurídica se debilita. Después, la estructura misma de la judicatura, convertida ya en una fuente ilegal de acumulación de capital y protección de prebendas y criminales. Y ni hablar del empresariado que contaba con derechos de picaporte para evadir impuestos y ganar conflictos.
Y, sin embargo, si la reforma se limita a la simple elección y no es acompañada de una nueva cultura jurídica, se impondrá la inercia de la lógica de la corrupción y la impunidad. La premisa central de esta cultura es la transparencia de las operaciones jurídicas: un sistema de protección de jueces y juzgados respaldado en la sociedad por la opinión pública.
Ilán Semo
Fuente: La Jornada