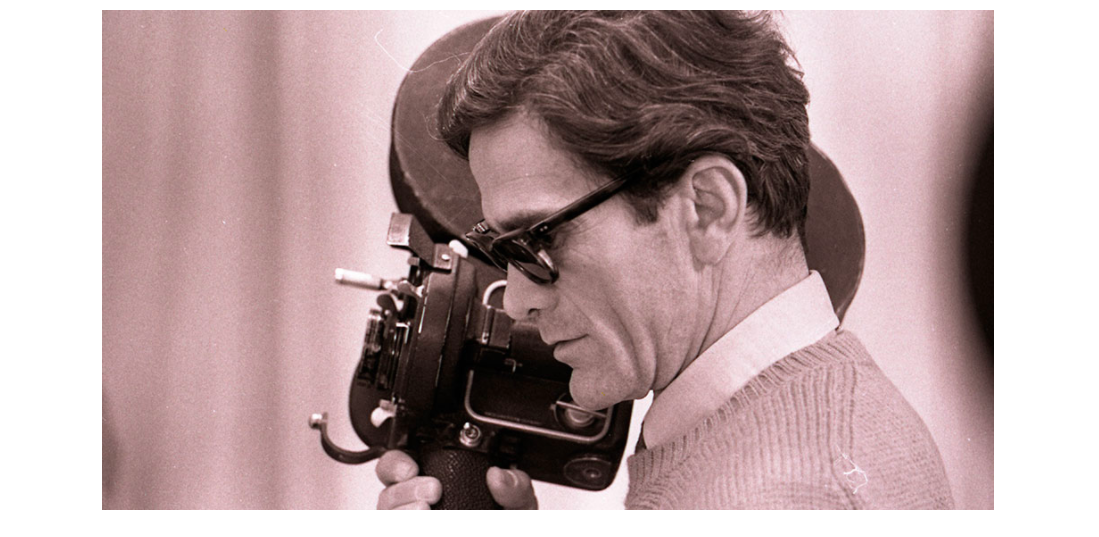Rebelión en el gallinero
Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 13 segundos
De madrugada, antes que cantara el gallo, se empezaron a sentir los primeros cacareos de protesta. El dueño del gallinero a temprana hora, se había dirigido al lugar con una cesta de mimbre, para recoger los huevos.
Al entrar al recinto se sorprendió, al observar como las gallinas se alborotaban. Aleteaban, cloqueaban y querían picotearlo. ¿Celos de gallinero o reacción ante el destino trágico de caer despresadas a la cazuela? Pensaban que debido a su condición de gallinas de cogote pelado —patipeladas en nuestra jerga popular— no parecía justo que les retorcieran el cuello.
Querían ser del rango social de las ponedoras. Habían nacido patipeladas y, aunque se esmeraban en disimularlo y blanqueaban su raza, se quejaban que las gallinas Plymouth Rock y las ornamentales, como las Ayam von Cemani o la Enana van Americana, predilectas del avicultor, vivían sólo para mostrar el pedigrí y recrear la vanidad del dueño.
Cualquiera, al ingresar al gallinero, habría advertido de la rebelión. Se respiraba ese ambiente de discordia, odiosidad incubada en las noches de invierno. Celos de raza, pasando por la calidad del plumaje, el porte señorial y las relaciones sociales. Nada del medio pelo advenedizo, de las amistades por conveniencia y las eternas disputas entre ellas, para convertirse en la preferida del gallo.
Cada mañana, el avicultor concurría al gallinero y mientras cantaba: “Los pollitos dicen, pío pío, cuando tienen hambre y cuando tienen frío…” les lanzaba el maíz y el trigo.
Aquella mañana, la recogida de huevos se vio perturbada.
El gallo, siempre de distinguida apariencia y aires propios de la aristocracia criolla, mostraba el ceño fruncido, la expresión de la prematura derrota de sus convicciones de jefe supremo del gallinero.
Desde hacía tiempo, las gallinas de cogote pelado y sus pollos, pedían un tratamiento ecuánime. Ubicadas en las perchas inferiores del gallinero, a menudo se veían afectadas por la lluvia de las gallinas de raza y ornamentales, que, de manera impúdica, evacuaban el vientre.
“Esto no es vida”, se lamentaban y le hacían ver sus inquietudes al gallo y el gallo respondía: “Hablen con el avicultor para que corrija las anomalías; yo solo realizo la labor de gallo sumiso y si protesto, me lanzan del gallinero”.
Todo se convertía en guirigay, en picoteos de venganza, en un gallinero de infinitas discordias, que siempre vivió ajeno a las disputas.
A las gallinas de cogote pelado, se les vino encima la tempestad, el odio hacia quienes se situaban en las perchas superiores del gallinero.
¿Cómo no recordar los tiempos de bonanza, de cosechas milagrosas de huevos, que, por su tamaño, parecían de avestruz y no de jilgueros? De cuando las gallinas de cogote pelado, vivían el sueño de la opulencia y se arrimaban, a las de raza y vestían como las gallinas ornamentales.
Ese gallinero idílico, ejemplo de convivencia, donde las aves cumplían a cabalidad sus obligaciones domésticas de pronto, se convertía en una casa de huifas. Quizá sea una fantasía de escribidor, pero se empezaron a lanzar por la cabeza, los platos, las tazas, las sartenes; y aquella lejana convivencia, donde todas tenían llenas sus vasijas de maíz y trigo, alguien las había emporcado.
El avicultor, al verse sobrepasado por semejante desolación, enturbiada la convivencia avícola y plumífera, quería cambiar de actividad.
Bien podía regalar las gallinas de cogote pelado, para servir a las ollas comunes del pueblo y él, quedarse con las de raza y ornamentales. ¿Y a qué otro oficio se piensa dedicar nuestro avicultor? Sin huevos ni oasis, donde ir a vivir su otoñal eclipse y sin las viejas amistades que ahora lo desdeñan, rumia su inesperada desolación, el exilio que jamás sufrió. Nunca imaginó, ser dueño de un gallinero en permanente insurrección, donde sus empleados querían cosechar los huevos, sin siquiera ensuciarse las manos.
Como tiene que parar la olla, vende paraguas chinos, en la Estación Patronato del Metro, mientras vocea: “Para los “Tiempos mejores”…
Por Walter Garib